Al Dux de Venecia uno no va a beber. A esta cantina centenaria, clásica de Azcapotzalco, todo el mundo llega para platicar con otro parroquiano sobre el partido de futbol que uno puede mirar es sus pantallas empotradas, del box y los pugilistas que han visitado este centro de reunión, como Mantequilla Nápoles; del proyecto de investigación o literario para entregar en la UAM Azcapotzalco, de la incapacidad de los políticos mexicanos para llevar por buen rumbo al país, de cómo boicotear a Trump por su tendencia antimexicanos.
En el Dux cualquier momento es bueno para apaciguar la sed peligrosa, pero si da después de la una de la tarde es mucho mejor, porque a esa hora ya está preparada la botana, caliente, llenadora y sin pretensiones. Picosita para que amarre mejor el guiso con el alcohol. Hay un platillo estelar para cada día de la semana: los frijoles charros, el chicharrón negro, las albóndigas rojas con mucho chipotle, el caldo tlalpeño, las quesadillas de sesos, el mole de olla, la pancita para curar la cruda, la colita de res, los caracoles con mole y más de cien recetas caseras.
En una mesa cercana a la entrada acompaño a Enrique Escandón, quién desde hace 11 años está al frente de la cantina que su abuelo fundó. Pero es más que eso, se trata de un guardián de un lugar que da identidad desde hace 100 años a los habitantes de Azcapotzalco. Habla con pasión de su historia familiar y, sobre todo de su historia como oriundo de este antiguo pueblo. El hombre de 50 años levanta la barbilla y saca el pecho. Se siente orgulloso de la tierra en que nació y del oficio que aprendió desde la primera vez que cruzó las puertas batientes del Dux de Venecia, cuando tenía 13 años. “Nací aquí en Azcapotzalco. Yo soy chintololo. Soy ingeniero de profesión y perdedor de almas por vocación”.

****
El centro de Azcapotzalco está enmarcado por la calzada Camarones y la avenida Aquiles Serdán, siempre llenas de personas que caminan con prisa, de tránsito vehicular provocado por autos, camiones y microbuses; un centro comercial, bancos y demás. Sin embargo, la vida en esta antigua villa adquiere por momentos aires de una modesta ciudad de provincia. Hay pequeños restaurantes que tuvieron mejores tiempos hace un par de décadas; la gente camina lento hacia el mercado; en el kiosco de la Plaza Hidalgo hay eventos musicales; parejas de ancianos, en su mayoría, bailan danzón; la parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago encierra una leyenda a la vista de todos —una hormiga pintada en su fachada, indicará el fin de los tiempos cuando llegue al campanario—; su vialidad principal, que lleva el mismo nombre de la demarcación, se llena de vendedores que ofrecen desde productos pirata hasta comida típica. Por ahí se cuela un artista urbano que hace tallas de madera, precisamente a la puerta del Dux de Venecia, en el número 586 de la avenida Azcapotzalco.
Este centro de convivencia para bebedores ha resistido el paso del tiempo, a pesar que la edificación primaria que albergó a la cantina desapareció en la década de los 50. “Antes estábamos aquí mismo, pero se tiró la construcción original para construir estos edificios”, me cuenta Enrique mientras señala los cambios que tuvo el negocio en su remodelación. “En vez de estar hacia el fondo, estábamos allá, de forma horizontal, de la esquina hasta un poquitito acá. En esta ubicación, con salvedades de decoración y una barra diferente, estamos desde 1952”.
Pero la modificación de la cantina no obedeció a un capricho de la familia Escandón, sino a la urbanización que impulsó durante su sexenio el presidente Miguel Alemán Valdés. Fue la época en que la infraestructura se volvió el símbolo del progreso y la industria de la construcción tuvo un fuerte desarrollo. En Azcapotzalco se derribaron casas para construir edificios y la calzada Camarones se amplió a dos carriles y un camellón.
“Mi abuelo y algunos de sus amigos y socios se llevaban muy bien con Miguel Alemán. Entonces les dijo: Tienen ustedes terrenos. Les doy todos los permisos de construcción que quieran pero vamos a modernizar la ciudad. Prácticamente no hubo necesidad de pagar ninguna autorización”, me confiesa Enrique. “Miguel Alemán dio los permisos, firmados por él. Aquí están, no nos molesten. Construyan. De ahí, yo creo, vienen estos dedazos ya tan acostumbrados en México”.
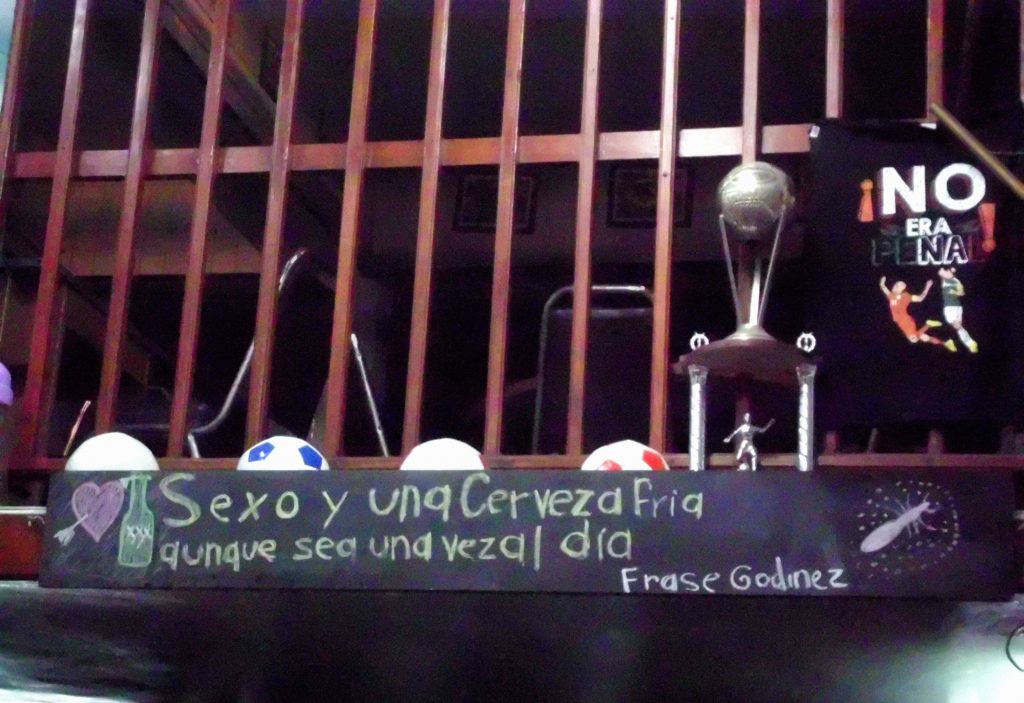
***
La leyenda de la familia Escandón narra que en 1865 llegó a México un comerciante italiano, veneciano para ser más precisos. Tal vez no le gustó el movimiento de la antigua Ciudad de México o le dio miedo la urbe, el caso es que decidió establecer su negocio de ultramarinos en la municipalidad de Azcapotzalco, que entonces era lugar para vacaciones de las familias ricas de la capital —sus casas de estilo porfiriano lo prueban—. No hay mucho que escarbar para saber por qué este migrante le dio a su local el nombre con el que se conocía al máximo dirigente de la República de Venecia hasta el Siglo XVIII.
“El registro más antiguo que yo tengo, y te puedo dar prueba de que ya estábamos, es de 1875”, me cuenta Enrique Escandón, que es la tercera generación al frente de la cantina, mientras le pide a uno de los meseros que nos prepare unos Limones, el trago de la casa. “Son los libros contables de esa época, fechados en abril de 1875, con la contabilidad precaria de ese tiempo: se vendieron tres kilos de maíz, cinco quintales de café a Perengano; Zutano nos debe tanto, la tienda debe tanto, hay en caja tanto…”.
Don Enrique Escandón, quien heredó nombre y apellido al nieto que hoy dirige el Dux de Venecia, abandonó España en 1901 y vino a México a buscar una mejor vida. Como muchos españoles de la época, prefirió no pisar la capital. Por fortuna él tenía un tío veneciano que estableció su negocio en Azcapotzalco y de inmediato se puso a trabajar con él.
Nueve años después estalló la Revolución, así que el tío veneciano decidió salir del país y regresar a Italia. Alguien debía hacerse cargo del negocio; necesitaba a una persona en quien confiar para que le hiciera llegar las ganancias, si es que no eran afectados por la lucha armada. Así fue como Enrique Escandón comenzó a administrar la tienda.
El panorama no era fácil. Francisco Villa y su ejército llegaron en 1910 a la Ciudad de México y tomaron el ex convento de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, a unos metros del local, como cuartel para las tropas. Sin embargo, Enrique logró superar el periodo más feroz de la lucha en la ciudad y poco a poco la vida en el pueblo tomó su cauce habitual.
Por esos años la gente hacía una pausa en su día para ir a probar la sidra que Enrique importaba de España o la cerveza que apenas se sumaba a su opción de bebidas. En la barra la gente acompañaba su trago con jamón, pan o lo que hubieran comprado en el Dux. Otros salían del establecimiento y se sentaban o recargaban en los portales que entonces había sobre la avenida Azcapotzalco. Para que no se posaran en el piso, tal vez de buen corazón o porque no le gustaba que se viera como tianguis, Enrique colocó mesas. La gente entonces tuvo un lugar donde beber y comer.
Como el negoció comenzó a tener mayor demanda, en 1918 decidió separar la tienda de la cantina, que conservó el nombre de El Dux de Venecia. La tienda, a la que llamó El Mundo de Colón, trabajó en la acera de enfrente hasta 1965, cuando murió don Enrique. La familia Escandón decidió cerrarla y mantener el negocio de cantina y pulquería, que también tuvo el abuelo. Para entonces uno de sus hijos, Santiago, estaba al frente del Dux.
“A mi padre le gustaba decir que el aniversario era el 28 de diciembre”, me platica Enrique. “Decía que era el día de los inocentes porque todos nuestro clientes son bien inocentes. Pero es un mes complicado. Yo opté y lo llevé al cumpleaños de mi abuelo, que es el 29 de julio. Los tíos de mi abuelo tuvieron la primera visión, pero fue en la época de don Enrique que esto creció, se expandió”.

*****
Al abuelo de Enrique le atraía la fotografía. Más que la actividad o el oficio de capturar imágenes lo que en verdad le fascinaba era la cámara. Se le hacía un invento extraño. En verdad lo era. A principio del Siglo XX las cámaras aún tenían un gran tamaño ¿Cómo era posible que una caja que parecía acordeón con lentes pudiera captar la imagen de las personas, de los paisajes, de los objetos? En La Borbolla, su pueblo natal en el Principado de Asturias, no había nada de eso. Pero en una capital como la mexicana, que aspiraba a parecerse a las grandes ciudades europeas, no podía faltar ese artilugio.
Cuando don Enrique llegó a la Ciudad de México, en 1901, se encontró con la cámara y quedó encantado. Por eso, años después, cuando pudo ahorrar un poco de dinero compró la suya. Nunca aprendió a manejarla, no era cosa fácil: había que colocarse una tela oscura sobre la cabeza para encuadrar, calcular el tiempo para oprimir la perilla del obturador y realizar otras operaciones. Sin embargo, eso no le impidió capturar algunos momentos del negocio familiar. Cuando quería tomar una fotografía simplemente le pedía a un amigo que sí sabia utilizar el aparato que él lo hiciera.
Tal vez fue el ambiente de camaradería o la costumbre de tomar fotos o la reunión fortuita en la cantina de algunos personajes del pueblo de Azcapotzalco. El caso es que un día de 1926 mientras bebían dentro del lugar coincidieron en que debían dejar para la posteridad ese momento en una fotografía. Salieron todos los parroquianos, montaron sus caballos, probablemente pidieron prestados los de las personas que pasaban para quienes no contaban con uno, incluidos los que cuidaban a los equinos de la gente que frecuentaba la cantina. Salieron también los clientes de la tienda, los dueños y empleados de la forrajería que estaba a un lado y el doctor del pueblo, que se ubicaba al otro. Todos se colocaron frente al negocio. Y el fotógrafo los captó con sus enormes sombreros de palma, su facha de charros, formados como si de la caballería de un ejército se tratara, en un México rural, delante de un gran letrero con la leyenda “El gran Dux de Venecia”.
Hoy la foto cuelga de la pared, orgullosa, al lado de otras del mismo periodo. Como esa de la época de la Revolución, en la que tres sujetos aparecen al frente de lo que pareciera un mostrador de tienda de ropa, pues detrás de ellos hay sacos, pantalones, vestidos, chales y demás vestuario que se quedaba en prenda.
“En la Revolución pensaban cerrar (el establecimiento) así que aceptaban como pago lo que trajeras”, me cuenta Francisco de Santiago, experto en la historia popular de Azcapotzalco y guía gastronómico de oficio. “Hay una foto allá arriba que parece una tienda de ropa. Pero no, son todos los empeños de la gente”.
Ahí están esas fotos cien años después, como un trofeo ganado al tiempo, narrando la historia de este espacio que es parte del patrimonio de Azcapotzalco y la Ciudad de México.

****
Toda cantina que se precie de ser decente ofrece buena botana. No se trata de comida con pretensiones, solo debe ser llenadora y sabrosa. Por sus orígenes, los guisos que sirven en el Dux de Venecia resultan de combinar las cocinas española y mexicana. Dependiendo el día son la viandas. Los lunes, por ejemplo, sirven un caldo de res con mucha verdura al que llaman caldo de oso; los martes, fabada asturiana; los miércoles son pozoleros, que puede ser rojo, blanco o verde y llevar mariscos, pollo, carne de cerdo o de res. Y así el resto de la semana. La primera vez que entré a la cantina, hace ya unos años, fue un jueves. Con el tiempo descubrí que ese día es el mejor para comer ahí. Los jueves hay caracoles con mole
“El plato lo diseñó mi abuelo”, me platica Enrique. “En la zona de Asturias comen mucho caracol. Allá se come con hierbas, mantequilla y cosas así. Cuando el llega acá, dijo vamos a mezclar un poquito la receta. Probablemente utilizaron algún mole preparado o comprado. Ahorita el mole lo preparamos nosotros, es nuestra receta”.
Justo cuando hablamos de ese plato, por las puestas batientes de la cantina un hombre entra con una bolsa de plástico transparente, donde podrían caber cinco kilos de frijoles. De hecho el color del contenido es oscuro, pero no se trata de la leguminosa.
“Mira, están llegando los caracoles para el día de mañana”, señala con entusiasmo el cantinero mientras observo que los pequeños animales tienen movimiento. Así me entero que los caracoles se cocinan vivos en agua hirviendo. Con ese método mueren de inmediato. Si utilizaran otra técnica el sufrimiento de esos moluscos que se arrastran en la tierra los haría liberar toxinas y alteraría su sabor, además que quedarían adentro de la concha y sería difícil comerlos.
“Estos caracoles que usamos son de criadero. Hay caracoles silvestres pero el sabor es más astringente. El caracol de criadero, para que tenga un sabor más suave, no sea tan agresivo al paladar, tiene que comer lechuga. Si tú le das al caracol cualquier otro vegetal no sabe igual. Para que tenga un sabor suave y agradable tiene que ser lechuga. Ese es nuestro secreto”.

El Helix aspersa o caracol común de jardín es un animal que causa dolores de cabeza a los productores de cultivos en todo el mundo pues está considerado como plaga. Difícilmente acaban con él pues al combatirlo con pesticidas es muy alta la probabilidad de contaminar el medio ambiente, así como vegetales para consumo humano.
Comerlos puede ser una solución al problema, además de un gusto que los humanos nos hemos dado desde la época de las cavernas. Según la USDA National Nutrient Standard Reference, una porción de 100 gramos de caracoles otorga 1.40 gramos de grasas, 90 kilocalorías, 16 gramos de proteína y aproximadamente un 988 miligramos de minerales .
Sobre un plato azul de cerámica llegan los caracoles cubiertos con la salsa barroca mexicana. De cada concha marrón con franjas oscuras se asoma un molusco cocinado. El protocolo en la mesa dice que se deben sostener por la concha con unas pinzas y sacar la carne con un tenedor delgado parecido al que se utiliza para el pescado. Pero estamos en una cantina. No comemos escargots con salsa de chocolate a los cuatro chiles sino caracoles con mole. Aquí los dedos son más útiles que las pinzas y un palillo funciona mejor que cualquier tenedor. Y si no, una succión con la boca y jalar suavemente con los dientes también funciona. La textura de la carne es suave, tierna y su sabor aunque neutro tiene un dejo de tierra y hierba.
Los parroquianos aman tanto ese platillo que no perdonan que un día Enrique quisiera darles una variación a la receta. “Una vez se me ocurrió, yo muy iluso, cambiar la salsa del caracol. En vez de hacer el mole hice un adobo. Ya querían clausurarme los clientes. Cómo me había atrevido a faltar a la memoria de mis ancestros al preparar caracoles en adobo y no en mole”.

Si, en el Dux hay que comer caracoles y tener a un lado un trago color verde radioactivo en un vaso para jaibol: el limón, su bebida emblemática. Por la década de los 60 uno de los cantinero llamado Juan Castañeda preparaba un agua de servicio con limón, yerbabuena y azúcar, sin alcohol, para sus compañeros de trabajo. En 1965 un cliente le pidió probar la bebida. Al hombre le gustó pero solicitó que agregara algún licor. Hoy la base es el vodka, aunque también están experimentando con mezcal, el azúcar fue sustituido por jarabe y el agua simple por agua mineral de Tehuacán y no otra. Para que la bebida tenga textura se agregan dos limones sin pelar y hielo picado. Lo que no ha cambiado es el toque de yerbabuena. La licuadora se encarga de revolver y crear esa versión espirituosa de jugo verde que se pasa al final por un colador para quitar los residuos de la yerba y la cáscara del cítrico.
El Dux de Venecia además se da el lujo de tener otra bebida auténtica: la prodigiosa. La prodigiosa es una yerba medicinal originaria del Estado de México, de la región cercana a la sierra. Cuenta Enrique que los otomíes de esa zona la utilizan como una bebida para calmar los males estomacales y los cólicos. Hoy la yerba se macera con licor de anís para obtener una bebida tan verde como el pasto, de sabor amargo y fresco que se vende embotellada. Para suavizar el amargor, en el Dux le agregan anís, vodka y unas gotitas de Fermet. Básicamente es su versión del coctel conocido como piedra. “Es el remedio perfecto para la cruda”, me dice Enrique. Incluso, asegura, es lo que más vende en las mañanas. Pero me advierte que no hay que tomar más de dos, a menos que uno quiera volver a engancharse con la borrachera.
En efecto, el trago es amargo. El bebedor principiante lo encuentra desagradable, pero se trata de una mezcla con carácter y al igual que el mezcal o el tequila hay que tomarlo a sorbos, a besitos, como dice un hombre en la barra.

***
Al Dux uno no va beber sino a resolver los problemas del mundo. La enorme copa con medio litro de cerveza de barril o el brebaje verde radioactivo especialidad de la casa, o la cuba o el jaibol vienen por añadidura, al dos por uno porque aquí parece que siempre es la hora del amigo. A menos que el cantinero toque la campana que cuelga en la barra, junto a la bota de piel para vino, muy cerca del altar a la virgen de Guadalupe que junta las manos, como quejumbrosa de mirar a sus hijos beber. En cuanto suena el instrumento de acero una ráfaga de chiflidos y mentadas de madre salen de los labios de los bebedores. Pero nadie se ofende. Es un momento lúdico que sirve para desahogar el alma.
![]()
- Noemí, la crack del futbol LGBT en Azcapotzalco - 28/06/2022
- El sabor de la fe. Las cocineras de la Pasión de Iztapalapa - 16/06/2022
- Jefe Vulcano, el bombero que no conoció el miedo - 24/05/2022

- Periodista, editor y productor de radio








